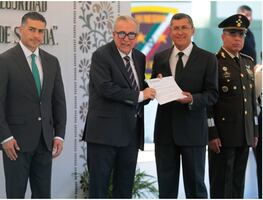Más Información

Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo
El próximo centenario de la Constitución de 1917, así como la elección e instalación de una Asamblea Constituyente que habrá de redactar y aprobar la primera Ley Fundamental para la CDMX, son dos momentos que seguramente van a generar una amplia discusión sobre el futuro del constitucionalismo mexicano, lo cual incluye, obviamente, las nuevas reglas con las que se habrá de gobernar al país y a las entidades federativas a lo largo del siglo XXI. No es un tema menor, al contrario, hay adicionalmente una agradable coincidencia en fechas y contenidos en la que se puede generar una reflexión colectiva que nos permita identificar nuestras fortalezas y también nuestras debilidades sobre el estado y vigencia que tiene la Constitución en las actuales circunstancias nacionales.
Es claro que si todo está bien, no debe de cambiar nada. ¿Por qué se habrían de reformar determinadas leyes o instituciones, si es que todo funciona? Sin embargo, en determinados rubros de la agenda pública, en donde los resultados no son tan buenos, se debería de evaluar el porqué de las deficiencias, que pueden ser de orden personal o bien por razones de orden institucional, en donde hay un modelo de funcionalidad gubernamental caduco y en desuso.
Entre mesas redondas, conferencias, seminarios y diversos proyectos editoriales, seguramente encontraremos dentro del espectro de pluralidad política múltiples voces de especialistas, que habrán de orientar el debate en los temas que son necesarios e indispensables. En lo personal, creo que un debate de esta naturaleza amerita hacer una primera pregunta. ¿Sabemos qué se requiere reformar y cómo hacerlo a pesar de las más de 600 modificaciones que ha registrado nuestra Constitución desde 1917? Es importante hacer este señalamiento, porque se puede compartir una misma idea, por medios diferentes y peor aún, por formas o visiones diferentes para entender lo que es una Constitución y lo que hace una Constitución.
Este aspecto que parece irrelevante es clave para construir un buen instrumento de gobierno, para crear las instituciones apropiadas, capaces de ofrecer mejores resultados. Parte del problema es la amplia diversidad de significados que cada actor relevante tiene de la Constitución.
Así tenemos que algunos actores observan y confunden a la Constitución con un reglamento, porque han sobrerregulado, con detalles innecesarios, normas que deben de ser generales y a la espera de una legislación secundaria, que se encargue de hacer las especificaciones del caso.
También hay quien piensa que la Constitución es únicamente un catálogo de derechos fundamentales, sin que se tenga mayor preocupación por las estructuras de gobierno apropiadas y las capacidades presupuestales indispensables para materializar la ejecución de estos derechos. El resultado es obvio. Tenemos frustraciones constitucionales porque la letra difícilmente se hace realidad.
En otros casos, se observa a la Constitución como un discurso político ideológico o como un instrumento de propaganda, en el que se quiere hacer explícito el problema de los lastres sociales y de desigualdad. En el extremo, hay constituciones que plantean agendas futuras con ideales y en algunos casos, utopías imposibles de cumplir y demasiado complicadas para ser implementadas.
Hay otras personas que confunden el término políticas públicas con derechos constitucionales o con medios de distribución y control del poder público, de tal manera que este grupo de actores plantea la idea de elevar a rango constitucional programas de asistencia social que nada tienen que ver con lo que una Constitución ofrece a sus gobernantes y gobernados.
Sea como sea, el año 2016 seguramente nos va a ofrecer un espacio de reflexión importante que puede aclarar el futuro que nos espera, con una Constitución vigente y acorde a las necesidades que tenemos frente a las nuevas realidades del país. No desaprovechemos la oportunidad.
Académico en la UNAM