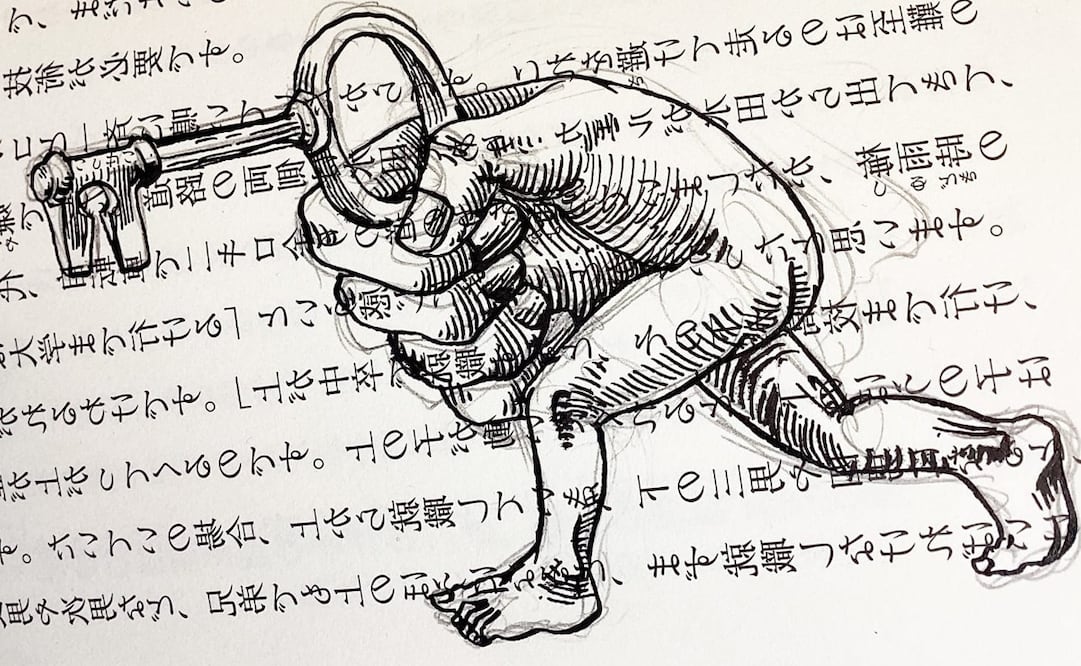Contaba el domingo pasado la fábula sobre la invención de la teoría liberal de la economía, misma que me contó una economista irlandesa, alta y rubia y pecosa.
Contaba que el profesor Smith, sentado a su escritorio, vio a su madre cruzar el zócalo de la ciudad de Edimburgo hasta la carnicería, luego hasta la panadería, por fin a la cervecería, y entonces fue que escribió en su cuaderno de hojas blancas:
“No es por generosidad que el carnicero, el panadero y el cervecero contribuyen a que nuestra cena llegue cada noche a nuestra mesa. Es por el egoísmo de cada cual”.
Y luego que su madre en la cocina pasó una hora rebanando, machacando, horneando, cociendo, y el profesor y ella se hubieron sentado a la mesa a cenar, fue que a él se le vino ocurrir, mientras la mano de su madre le acercaba a los labios una rebanada tibia de pan, qué es lo que armoniza todos los egoísmos para que deriven en el bien común de las cenas en cada hogar.
—Eureka —murmuró el profesor—, es una mano invisible.
La señora Smith bien podía haber estado a esas horas jugando bridge en una casa para viudas, dueña de la pequeña fortuna que le había dejado su marido. Pero estaba alimentando a su hijo porque eso la hacía feliz.
Una tigresa desgarra con las fauces el trozo rojo de carne y va colocando en las fauces de sus crías tirones de carne, para que se alimenten, y no se pregunta para qué lo hace. Es evidente para qué: le es un impulso natural alimentar a esos tigrillos que estuvieron hasta hace poco dentro de ella, en su vientre, y que ella ahora ama y protege como a una continuación de ella misma, porque de hecho lo son.
Sucede así en cada especie mamífera: la madre alimenta a sus crías con esa generosidad natural que llamamos amor, pero que a nuestros teóricos humanistas a menudo les sonroja siquiera mencionar, porque está fuera de su cuadro de atención.
O es tal vez al revés: porque les sonroja reconocerse como hijos de una madre, y se sueñan más bien nacidos de su propia imaginación, sacan ese asunto fuera del cuadro de su atención.
O más bien son ambas cosas a la vez: la cultura del egoísmo considera vergonzosas las raíces maternales de la existencia y pasa a retratarla ahí donde no hay madre, solo hijos egoístas, que luchan entre sí por la cena.
En efecto, en su célebre obra “Sobre la riqueza de las naciones”, Adam Smith no menciona a su madre —o a las madres, esposas o hijas, que cocinan a diario las cenas que según Smith llegan a nuestras mesas cada noche por el egoísmo de otras personas. De hecho, al día de hoy, la economía como ciencia y la economía como recuento de transacciones comerciales no contabilizan ese trabajo que no se paga, y que sin embargo es el principal para que la cena llegue cada noche a las mesas.
Como tampoco contabiliza o resarce el trabajo silencioso de los campos donde se recogieron la cebada y el trigo o se alimentó el buey, que luego se convirtieron en nuestra cena.
—Es el mundo al revés el que nos han contado los humanistas —concluye mi amiga economista y se levanta del sofá tan larga y rubia como es. —Primero lo humano, jamás la naturaleza. Cuando es claro que sin naturaleza y los trabajos de quienes la vuelven comida no existiríamos.
Por cierto, cuenta la fábula que esa misma noche Adam Smith encendió el quinqué de su estudio y sentado al escritorio escribió el segundo párrafo más famoso de su tratado. Aquel sobre “una mano invisible que regula los egoísmos para convertirlos en bienestar común.”
—Pamplinas —comentó mi amiga rubia y economista mientras salió al balcón, y una ráfaga de viento le deslizó el vestido de algodón rosa hacia la derecha. —Al día de hoy, esa mano invisible no ha sido vista operando en ninguna parte.
Y que no exista en la realidad es la razón por la que las economías de las democracias liberales sufren a cada década crisis estrepitosas.