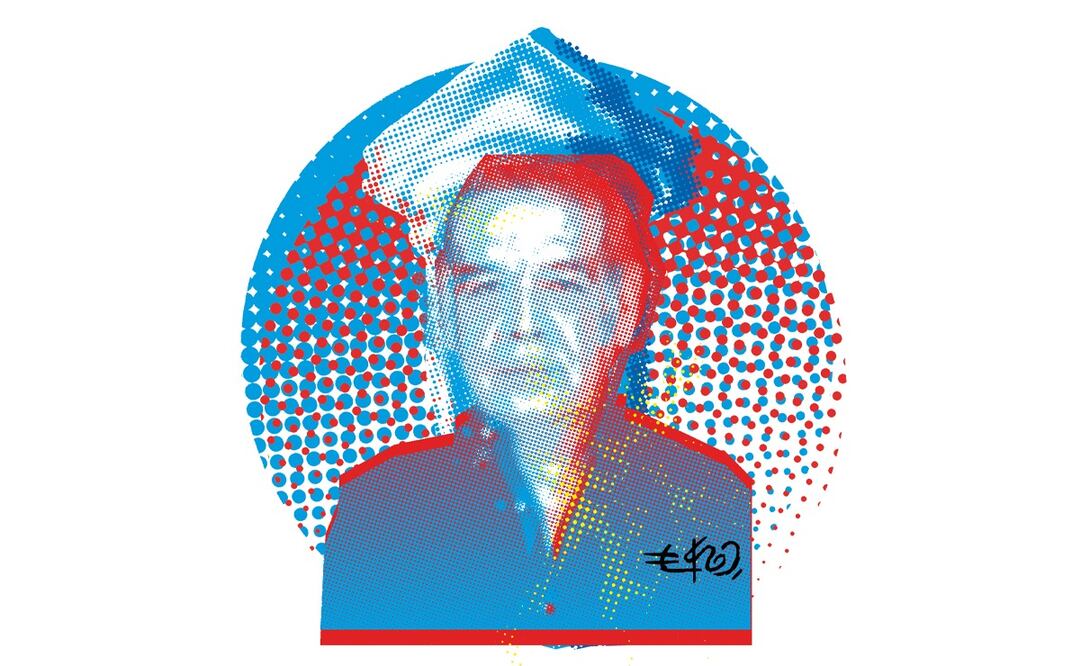“Ya habrá tiempo de vernos”, me escribió. Había caído enfermo y no quería que sus amigos se enteraran. Estuvo luchando durante varias semanas a brazo partido en la cama de un hospital. Parecía que un día se iba a levantar, que iba a volver. Pero ya no salió.
Un mensaje me enteró de su muerte y, como escribió él en un poema, nuevamente tuvo causa “la memoria de tantos caminos olvidados”.
Voy a entrar a esta historia por un camino extraño. En los años 40 llegó a la Ciudad de México, casi huyendo de Saltillo, y con una cámara en el pecho, un personaje cargado de chispa, de ocurrencias, de ingenio, de excesos: Vicente Ortega Colunga. El maestro José Luis Martínez S. ha reseñado su paso meteórico por la ciudad nocturna de entonces.
Amante de la noche y de las marquesinas, Ortuga Colunga se metió con su cámara en los vibrantes paraísos que hacían arder a la capital: El Ciro’s, El Waikikí, El Leda, El Patio. Terminó por hacerse amigo, y fotógrafo de cabecera, de las principales vedettes de aquel tiempo.
Pronto se volvió miembro del grupo de periodistas y artistas de cine que reinaban en la noche. Regino Hernández Llergo lo reclutó como colaborador de la revista Hoy, en donde Ortega Colunga publicó la columna “Frente a mi cámara”, en la que iba a desfilar la plana mayor de México, y en especial las diosas de la noche.
La amistad de Ortega con María Félix desató la envidia del medio. La Doña lo autorizó, incluso, a publicar la historieta “La vida deslumbrante de María Félix”, que al periodista le hizo ganar una fortuna y, relata José Luis Martínez, provocó que Pedro Infante le rogara para que hiciera también la suya (tengo un ejemplar de “Vida y amores de Pedro Infante” que es una delicia).
Durante varios lustros, desde su oficina de Bucareli 18, Ortega Colunga fundó y cerró revistas, ganó y perdió dinero, vivió como rey y algunas veces se quedó en la miseria. Por su casa, relata Martínez S., pasaron Agustín Lara, Gloria Marín, Pedro Vargas, Tata Nacho, Consuelo Guerrero de Luna. Enrique Loubet lo recuerda, al lado de Renato Leduc, encabezando una divertida tertulia de la que formaban parte, en la cercana cantina La Reforma, “las figuras de El Universal”.
En ese mundo de oropeles y sombras, en el que nacían revistas y morían revistas, y por el que pasaban escritores, periodistas, poetas, nació y creció el futuro poeta y editor Roberto Diego Ortega. Como decía él: “Llegué con la tinta en las manos”.
Cuando en los años 70 su padre abrió una revista legendaria, “Su Otro Yo” —que aspiraba a competir con Playboy, pero incluía excelentes contenidos editoriales y contaba con una planta de periodistas verdaderamente notable—, el joven Roberto Diego se estrenó como editor de la publicación y se hizo amigo de dos muchachos que hacían sus pininos como redactores: José Luis Martínez S. y Alberto Román.
Medio siglo más tarde, todos seguirían inmersos en el mundo periodístico, literario y editorial. Martínez, como director del suplemento cultural del periódico Milenio; Ortega, como director del suplemento El Cultural, del periódico La Razón, y Román como editor en Cal y Arena y colaborador de Nexos.
Quise dar esta larguísima vuelta porque el día en que conocí a Diego Ortega en una mesa del restaurante Xel-há, de la Condesa, él relataba la deliciosa y catastrófica historia de su padre.
Recuerdo bien ese día de hace casi 30 años. Más tarde leí en un libro suyo un verso que decía: “Cada minuto enciende otro follaje”. Me sorprendió, porque conversar con él era precisamente así. Cada minuto la conversación alumbraba follajes de libros, de literaturas, de autores. ¡Cómo le gustaban Eliot, Saint John Perse y Lezama Lima! ¡Cómo desconfiaba, en cambio, de García Ponce!:
—¿Quién es García Ponce? –me preguntó la primera vez que lo mencioné.
Roberto Diego se reía con los ojos y eso hacía que hubiera en él una chispa extraña. Imposible no volverse su amigo desde la primera copa. Imposible no contagiarse de sus repentinos estallidos de risa y alegría. En un medio marcado por la competencia, la envidia y hasta la mezquindad, Ortega era una rara avis de calidez y generosidad.
Si no mal recuerdo, a mediados de los 70, en el Taller de Poesía Sintética de la UNAM, Ortega conoció a José Joaquín Blanco, un joven que formaba parte del grupo de autores de la sección Cal y Arena del suplemento La Cultura en México, cuyo talento y feroz inteligencia sacudían la escena literaria de esos años.
De la mano de Blanco, Roberto Diego llegó a las reuniones del restaurante Chico de la Avenida Oaxaca, en donde las promesas de una generación —Sergio González Rodríguez, Luis Miguel Aguilar, Antonio Saborit, Rafael Pérez Gay y Antonio Saborit, entre otros— habían hecho su guarida. Esa generación fue impulsada por Carlos Monsiváis y poco más tarde figura entre la promoción encargada de fundar la revista Nexos.
Lector de tiempo completo, traductor de primera línea, editor lleno de magia, que con solo cambiar el orden de unas palabras era capaz de mejorar un texto, según cuenta José Luis Martínez, Roberto Diego Ortega fue sobre todo un poeta secreto.
Una madrugada me dijo que su más sabia decisión había sido renunciar “a la obligación del mundo”. Abandonar la carrera de las ediciones, las conferencias, las presentaciones, los premios. Encerrarse a buscar su voz (José Joaquín Blanco dice que la encontró “depurada y frágil, musical, ávida de matices y claroscuros, austera, silenciosa”) y deleitarse (cito ahora a Alberto Román) en conversación con los difuntos y los vivos, y en la elección del soundtrack definitivo para el trago siguiente.
Roberto Diego Ortega le regalaba canciones a sus amigos. Sabía cuál era la que le pegaba en el centro del corazón a cada uno, y escogía el momento indicado para hacerla sonar. Eso era parte, solo una parte, de su forma exquisita de expresar la amistad.
Reviso algunos de nuestros mensajes de WhatsApp. “Ya habrá tiempo de vernos”, me dijo en el último de estos. No lo hubo.
Y cuánto lo lamento.