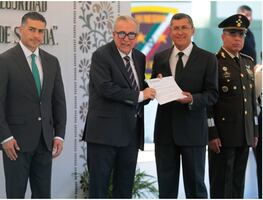Más Información

Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo
El fin de semana pasado viajé a Mazatlán para presenciar los días 28 y 29 las funciones de ópera que, en el Teatro Ángela Peralta, constituyeron la tercera entrega que, apoyado por el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Escena 77 se ha comprometido a realizar durante este año con los apoyos recibidos a través de Efiartes. En total, serán cinco títulos los que presenten durante 2024, colocando así al puerto sinaloense en un lugar envidiable dentro de la agenda lírica mexicana.
Recordarán que, en marzo, di cuenta del singular montaje que ofrecieron del Don Giovanni mozartiano, adaptado a territorios del norte del país. Siguiendo su tónica de variar la ambientación sin alterar la trama, el director de escena, Rodrigo Caravantes, volvió a replantear un título que podría pensarse sobado hasta el hartazgo, el Elíxir de amor, de Donizetti. Desde la nota preliminar que José Octavio Sosa escribió en el programa de mano, se nos advertía que estaríamos expuestos al amor y otras paranoias, dado que “en esta novedosa visión del director de escena, nuestros personajes no viven hoy en una pequeña localidad italiana (…). Habitan en el centro de cuatro paredes, concretamente, en un hospital psiquiátrico, aunque ellos piensen lo contrario”.
Lee también: Crítica de "Todo el silencio" de Diego del Río
Al respecto, Caravantes dice que su propuesta consiste en “dar un giro al concepto original para hacerlo fresco y atractivo, tomando como eje central el amor y la libertad, al mismo tiempo que busca exponer temas como la desigualdad social y la discriminación, así como fomentar la inclusión de personas con discapacidad. Amor y locura se fusionan en este Elíxir de amor, que es diferente, arriesgado tal vez, pero con total fundamento en su tratamiento dramático para llevar a cabo un reflejo de las profundidades del alma humana.”
Cuando me enteré de la propuesta, pensé que sería una mafufada más de las que se han puesto tan de moda; para mi sorpresa, funcionó y no solamente atrapó al público: de entrada, los miembros del Coro Ángela Peralta que dirige María Murillo fueron los primeros entusiasmados “en salir de loquitos”, le entraron con disciplina y entusiasmo al aprendizaje de las coreografías que les marcó Mónica Armas y si algo no cubrió sus expectativas, fue que el vestuario de Laura Arriaga no incluyó las camisas de fuerza que varios ansiaban portar.
No me cansaré de repetirlo: no hay recurso más valioso —y al parecer, más escaso— que la imaginación, pues con la sencilla escenografía de Robertha Coronado (un par de bancas, y unas cuantas celosías, unas fijas y otras que subían y bajaban a discreción), la discreta iluminación de Agustín Martínez, y acaso un par de camillas y la carreta de Dulcamara como único atrezzo, el público se involucró plenamente en esta versión donde, otra de las novedades fue que, además de depresivo, Nemorino era ciego.
Durante el intermedio, un par de vecinas de asiento, de esas que no les para el pico durante toda la función, se dieron vuelo intercambiando impresiones. Era inevitable escucharlas: una se quejaba de que Carlos Alberto Velázquez, el tenor que encarnaba Nemorino, tenía muy bonita voz, pero “como que está un poquito tieso”. Ufanándose de haber leído el programa, la otra precisó: “Es que está haciéndola de ciego” y, metiche que soy, no me contuve e intervine aclarándoles que no estaba haciéndola de ciego, sino que, en efecto el Maestro Velázquez perdió la vista desde niño por un error médico.
¡Para qué se los dije! Eso bastó para que, cada que aparecía en escena, musitaran —no muy discretamente— “Qué bien se mueve”, “Ay, ay, se va a pegar… no se pegó”, “Cómo lo ponen a saltar de la banca, se va a romper la…”. Más que acabar fungiendo como caja de resonancia de cuanto ocurría en el escenario, hicieron que el resto de público valorara la soltura con que este singular cantante, de exquisita y bien timbrada voz, se desempeñaba prácticamente solo. Acaso, en algunos momentos, contó con la guía del tenor Rodolfo Ituarte, quien, para justificar su presencia como lazarillo, fue “añadido” al libreto en calidad de su amigo imaginario.
Lo cual fue lo de menos, ya que, si en un manicomio el cieguito veía un amigo imaginario, el resto de los personajes también algo padecía: Adina sufría trastornos maníaco-bipolares y Gianetta era esquizofrénica; además de ser el jefe de camilleros, Belcore era un irredento narcisista que asumía personalidades ajenas, en tanto que Dulcamara… ¡Dulcamara era Dulcamara! ya que fue el único fiel a su personaje de ser el bribón que se aprovecha de la inocencia ajena.
Tras el cuestionable elenco que recientemente padecimos en la Turandot de Bellas Artes, creo que lo que más disfruté de esta modesta producción fue el tino con que la productora Patricia Pérez eligió un elenco ideal: acompañaron a Velázquez el Maestro Rodrigo Urrutia como Dulcamara y vaya que se lució durante su barcarola al interpretarla girando en una silla de ruedas; fue un gozo volver a escuchar en México a Daniel Gallegos como Belcore, ya que tras su paso por diversos talleres de ópera nacionales, está bajo la tutela de María Bayo en el Centro de Perfeccionamiento de Valencia. Con discreción, Susan Samudio y Diego Arredondo interpretaron a Gianetta y al Notario, y quien fue toda una revelación para mí fue la soprano Mariana Ruvalcaba, cuya Adina me deslumbró no tanto por la facilidad con que emitió sus sobre agudos, sino por la calidad aterciopelada de los mismos.
Cómo se nota cuando el reparto se confecciona en función de las voces indicadas para cada rol, y no al amiguismo o, peor aún, cuando es cubierto no en la medida de lo posible, sino hasta rozar los límites de la incongruencia, con artistas de una sola agencia, que ha sido la pata de la que siempre ha cojeado la Ópera de Bellas Artes. Tal y como vemos ahora, que la prioridad la tiene el roster de The Nu Opera.
Como en todo, aquí también hubo un punto débil, y este fue el acompañamiento que brindó la Camerata Mazatlán que dirige el Maestro Sergio Freeman, quien en más de un momento pecó de burdo: dio más de una entrada chueca y no fue muy cuidadoso con el volumen que salía del foso, tapando más de una vez al coro y a los solistas. Instrumentista solvente —toca el piano y el clarinete—, podría asegurar que estos descuidos son producto de su todavía muy impetuosa juventud, y por ello, hago votos porque madure debidamente y no sea como tantos colegas suyos que, como los aguacates, hemos visto pasar de verdes a podridos.
Por lo pronto, quedo con un muy buen sabor de boca tras este Elíxir demencial, que ha mantenido la agenda operística mazatleca más digna y activa que la que se nos ha ofrecido aquí, en el Blanquito.