Más Información

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo
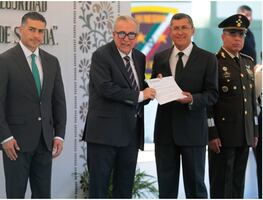
Óscar Rentería Schazarino, ha operado contra CJNG, Viagras y Templarios; es el nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa

Claudia Sheinbaum pide respeto para Maru Campos; gobernadora anuncia acuerdo para transporte público

Claudia Sheinbaum anuncia los Centros de Cuidado Infantil en Chihuahua; inaugura hospital en Ciudad Juárez
Hace un par de semanas volví a Sinaloa, uno de los estados donde más he gozado de nuestro país; dada la inseguridad, violencia y estado de sitio que están sufriendo sus habitantes, no faltaron amigos que trataron de disuadirme de hacerlo. Lo menos que me dijeron fue que era una osadía y que –como decía mi nana- “nada más estaba buscando sarna que rascar”. Agradecí los consejos y, haciendo caso omiso de ellos, me lancé a Mazatlán con la confianza de que, al igual que en tantas ocasiones anteriores, disfrutaría un buen espectáculo operístico.
Podría decir que dicha certeza se sustenta en una larga tradición que puede documentarse desde mediados del siglo 19: no es casualidad que, tras cantar Il trovatore y Aida en ese maravilloso ejemplo de arquitectura tropical que es el teatro que hoy lleva su nombre, ahí falleciera nuestra mítica Ángela Peralta el 30 de agosto de 1883, contagiada por la fiebre amarilla que entonces asolaba a la población, tanto o más que los narcos en la actualidad. Pero no, sería injusto decir que es por ello. Tan injusto, como creer que, en las tierras de El Recodo, sólo se oye música de banda.
En dado caso, Jalisco cuenta también con un vasto historial lírico y los dos mejores y más bellos recintos para realizar ópera en México, el Teatro Degollado y el Centro Santander, pero tras la desaparición de Conciertos Guadalajara y el brillante período durante el que Marco Parisotto incluyó la ópera en la programación de la Filarmónica de Jalisco, esta no ha vuelto a tener la presencia que podría, considerando que tienen la mesa puesta. De hecho, y a pesar de carecer de un recinto a la altura de su capital, en estas páginas he dado cuenta de que en Nuevo León es donde hoy se realizan los esfuerzos más dignos y continuos, a partir de que ahí se afincó el México Opera Studio.
La realidad es que, como ha dicho Raúl Rico, Director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán (IMCTAM), el florecimiento de la ópera como algo propio, podemos ubicarlo en Sinaloa a partir de la prioridad que le dio el gobernador Francisco Labastida a la Cultura, y a la pasión con que ha sido fomentada por ese mazatleco ejemplar que es Enrique Patrón de Rueda, en complicidad con otros foráneos que ahí se improntaron, como Martha Félix, Eric Steinman o Antonio González, quien fundó el Coro Ángela Peralta en 1992.
Sin apóstoles como ellos, sería impensable hablar de esos invaluables semilleros que han sido los talleres de ópera de Mazatlán y Culiacán. A ellos debemos sumar al infatigable Gordon Campbell, a quien vi llevar óperas por todo el estado –inolvidables sus funciones de Cavalleria rusticana en Villa Unión, o de La Ópera de las cuatro notas, en El Fuerte- y a la Sociedad Artística Sinaloense, que el año pasado montó una Aida deslumbrante y hasta se dio el lujo de contar con Arturo Chacón en un Romeo y Julieta de feliz memoria.
Lo mejor de todo, es que han hecho escuela: en lo que va del año, una mazatleca y un chilango, Patricia Pérez y Rodrigo Caravantes, productora ejecutiva y director escénico de Escena77 Producciones, han presentado cinco exitosos títulos con recursos captados a través de Efiartes y el apoyo del IMCTAM. No presencié Mese Mariano de Giordano ni La Cambiale di matrimonio de Rossini, pero he dado cuenta de las innovadoras propuestas que escenificaron de Don Giovanni y Elíxir de amor. Hoy toca comentar Rigoletto, que estuvo a punto de posponerse ante la situación local; felizmente, la escenificaron tal y como se había previsto, los días 11 y 12 de este mes.
Lee también: Un Elíxir demencial
A diferencia de visitas anteriores, me entristeció ver calles desiertas y muy pocas mesas ocupadas en los restaurantes que rodean la Plaza Machado. Al terminar la función del sábado quise cenar en uno de ellos y me indicaron que, aunque hubiera mesas al aire libre, “por seguridad”, la atención sería al interior del restaurant… y no sé si haya sido por la necesidad de evadir la situación, por el orgullo por ver a sus cuates en escena, o por genuino amor a la ópera pero, afortunadamente y a diferencia del día anterior –que el lunetario apenas y estuvo a la mitad de su capacidad- esa noche, un público de lo más entusiasta colmó el Teatro Ángela Peralta. Lo que presenciamos, ameritó el riesgo.
Aunque por razones presupuestales no fue un montaje “de época”, se agradece que el trazo marcado por Caravantes tampoco resultara ser una de esas propuestas que acaban pecando de incoherentes en aras de la vanguardia. Elisa Espinosa arropó al elenco con un vestuario sencillo y actual, y sin llegar a extremos conceptuales tan en boga, la escenografía de Félix Arroyo ha sido la más moderna y atractiva de cuantas ha presentado Escena77: enmarcando tres espacios escalonados, tres afores a la italiana en falsa perspectiva, color buganvilia y con ribetes de led me hicieron evocar el estorboso armatoste padecido en la Turandot recién cometida en el Blanquito, con la salvedad de que aquí estuvo bien resuelta y la iluminación de Agustín Martínez contribuyó a su lucimiento.
Si bien el coro dirigido por María Murillo se desempeñó vocal y escénicamente con gran seguridad, una mayor amplitud de dinámicas –con menos fortes y más pianísimos- habría sido deseable. Lamentablemente, la Camerata Mazatlán incurrió en la misma limitante y su concertador, Sergio Freeman, se escuda en que “es lo que hay”, ante el nivel desigual de sus instrumentistas, sin asumir su responsabilidad de cuidar que los volúmenes que emanan del foso no tapen a los cantantes, de los que hay que destacar que, cuatro de los seis roles principales, fueron orgullosamente “talento local”:
Noel Osuna hizo un digno Monterone, Sarah Holcombe lució su profundo registro grave cuando su Maddalena intervino en Bella figlia dell’amore, y José Miguel Valenzuela confirió verosimilitud a su Sparafucile. Los “fuereños” fueron Anabel de la Mora y Edgar Villalba. A él le tocó la de malas que su personaje, el Duque de Mantua, “abre” con Questa o quella, la primera aria importante de esta ópera, y dado el desbordante volumen orquestal, prácticamente no se la escuchamos. Mejor suerte corrió en el tercer acto con su Donna è mobile.
Convocar a De la Mora fue un acierto mayúsculo: su Gilda bordó con soltura las demandantes coloraturas de Caro nome y no pudo ser más convincente en su V’ho ingannato; aunque, si algo enloqueció al público, fue el triunfal retorno de José Adán Pérez, quien tenía tres lustros de no hacer una ópera en su tierra natal. Con una emisión más robusta y plena de cómo lo recordaba, su Rigoletto lo consagró histriónicamente al transitar de la estremecedora Cortigliani, vil razza dannata del segundo acto, hasta su desgarradora intervención final.
En medio de tanta turbulencia, estas funciones han sido un bálsamo y el mejor ejemplo de que, tal y como lo veía Lucas Alamán, nada como la Ópera para hacer de México un país mejor y… ¿por qué no? reconstruir ese “tejido social” que hoy está más lastimado que nunca.





