Más Información

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base
Clásicos y comerciales
El 11 de septiembre de 2023 estuve en Santiago de Chile en un seminario sobre el medio siglo del golpe de Estado y participé de la discusión tras haber leído algunas novelas chilenas sobre el infausto cuartelazo. Lo hice con incomodidad porque no todos los acontecimientos históricos, en tanto fechas decisivas, dan lugar a obras literariamente de calado. No hubo una “gran novela” de la Revolución francesa, sino “episodios napoleónicos” a lo Erckmann- Chatrian hasta que Victor Hugo y Anatole France escribieron sus narraciones sobre el Terror, varias décadas después, y el 1812 ruso, el del General Invierno, hubo de esperar a La guerra y la paz. En cambio, acaso por “la aceleración de la historia” subrayada por el poeta polaco Czeslaw Milosz, no había terminado la Revolución mexicana cuando Mariano Azuela, en 1915, resumía su esencia dramática en Los de abajo y, a su vez, Borís Pilniak, en 1919, publicaba su equivalente en Rusia: El año desnudo. En México, por ejemplo, nunca llegó “la gran novela” del movimiento estudiantil de 1968, tan esperada y que tan poca tinta dejó, y, extrañamente, la cosecha narrativa del publicitado levantamiento neozapatista de 1994, fue más bien magra.
No he encontrado leyes —porque no las hay— para explicar estos caprichos ocurridos entre la historia y la novela. Sé, en cambio, que la narrativa en torno al 11 de septiembre de hace medio siglo, es vastísima y también entiendo, que, a muchos lectores, esa abundancia los deja insatisfechos. Se insiste en pedir a la novela el ser ese espejo stendhaliano a la mitad del camino que el siglo pasado, con su “exceso de realidad”, dejó muy bruñido como para reconocernos en él. Vemos sombras, manchas, genocidio justificado por ideologías incendiarias y la etiqueta acaba por sugerir el escepticismo. Con ese ánimo, leí y releí algunas novelas chilenas, una decena, que tienen al golpe del general Pinochet (que ese día sólo era uno entre los sediciosos prominentes) como pretexto, sombra, motivo o remembranza.
No fui antológico en mi selección. Me dejé llevar un poco por el olfato y un mucho por el azar, y empecé por la novela propagandística de Fernando Alegría (El paso de los gansos, 1975) porque me fue regalada por un exiliado que llegó a México con ella, mientras que Tejas verdes. Diario de un campo de concentración en Chile (1974), de Hernán Valdés (1934-2023), no la tuve a tiempo en mis manos e ignoro si es novela, o sólo testimonio.
El horror, desde luego, puede ser novelado: Semprún y Levi escogieron la ficción para decir la verdad sobre los campos de exterminio y sólo algunos necios le restaron “veracidad” a sus novelas, género veraz, si los hay. Recuérdese el crédito concedido por Engels a Balzac como el retratista genial de la Francia burguesa. Otra cosa es cuando la novela (así subtituló la suya Alegría, 1918-2005) abandona, como principio, la ficción y se queda en el periodismo militante. La denuncia urgente rara vez es literatura perdurable: las buenas intenciones, ya se sabe, la tornan pasajera. De ese extremo testimonial pasé a un par de novelas más recientes que encontré en mi biblioteca, de 2011 y 2012, las de Diamela Eltit (Jamás el fuego nunca) y Alejandro Zambra (Formas de volver a casa).

De “la melancolía de izquierda”, como la llama Enzo Traverso, que carcome a una pareja de militantes en Eltit (1949) al libro precozmente memorioso de Zambra (1975), pasé a La vida doble (2010), de Arturo Fontaine (1952), sobre la conversión de una víctima de la tortura en agente de sus victimarios. El retrato de la intimidad logrado por Eltit en Jamás el fuego nunca es notabilísimo: en la nueva centuria esos militantes viven exiliados por el tiempo (“Continuamos, en gran medida, clandestinos, nos situamos afuera, radicalmente”) y exilada está la narradora, a través de los enfermos que cuida y no representan ni la salud, ni la salvación.
Formas de volver a casa, a su vez, es novela de formación y novela de amor, confundiendo la simplicidad con cierto esquematismo: nacer cinco días después del golpe garantiza, por fuerza, otra mirada, desde la infancia, la adolescencia y la juventud. Pero la conciencia de Zambra ya sabe necesariamente qué lección histórica propinarle a sus padres, pues no todas las familias apolíticas, llenas de miedo, son familias felices. Ese miedo lo traslada Fontaine al potro de tortura, donde las ideologías terminan por ser simétricas.
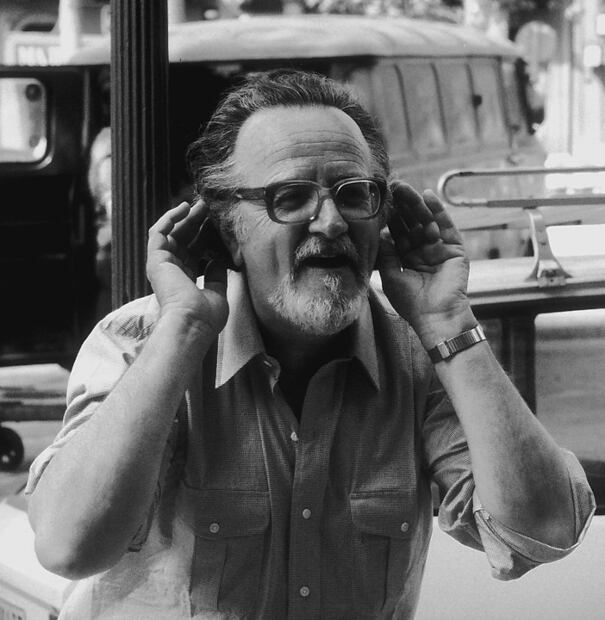
Siguen dos sátiras. Una, la emprendida por Mauricio Electorat (1960) sobre la frivolidad del exilio chileno en París en La burla del tiempo (2004). Sin llegar a la insolencia, Electorat se permite la mordacidad. “Hacer la revolución” en el destierro es una de las formas de la desesperación, pero también es un mal chiste. Otra, aún más desparpajada, sobre el propio dictador Pinochet, sobreviviendo al atentado de 1986 aterido y ridículo, es Tengo miedo torero (2001), de Pedro Lemebel (1952-2015). La homosexualidad y el travestismo, en él, no temen ni a la política ni a la cursilería; son formas de provocación semejantes a lo que de Corín Tellado había en Genet, riesgos que Lemebel tomaba con temeridad, sin control de daños. Solemne, en cambio, la topográfica El Palacio de la Risa (1995), de German Marín (1934-2019), nos hace leer a uno de los narradores chilenos menos conocidos más allá de la cordillera. “El juego de vivir”, escribió Marín, “había terminado por agotarse al momento de estallar el golpe militar” y “sólo cabía en el ámbito personal” asumir con Sartre, “la triste edad de la razón”. Otra vez la melancolía de izquierda, que nunca estuvo en la preceptiva, gracias a la distancia, de Roberto Bolaño (1953-2003). Quizá por ello una de sus novelas se titula Estrella distante (1996), donde el piloto-poeta, fársico, logra actuar, como pocas ocasiones en nuestra lengua, la sordidez de una dictadura.
Los convidados de piedra, del eternamente desengañado Jorge Edwards (1931-2023) no puede ser sino una crítica de la “aristocracia” chilena que, con sus infamias y sus coqueterías, festejó el golpe. Un joven escritor chileno —Francisco Díaz Klaassen— ha dicho que el mejor Edwards es el que no escribe sobre Chile. Empero, tan preciso es el bisturí de Edwards desentrañando el caso Padilla en La Habana, como la suprema ironía con que despacha a los personeros golpistas con quienes creció. Y en el límite, Casa de campo, de José Donoso (1924-1996), una novela que es y no es sobre el Chile del presidente Allende y su destrucción. El lector abrirá la puerta, si lo desea, al flujo del tiempo mítico que atrajeron hasta nosotros Donoso y su generación. En mi caso, ese lenguaje, nacido del mismo vertedero que el de Lezama Lima o de Onetti, me volvió a fascinar.
Ambos libros, el de Edwards y el de Donoso, aparecieron en 1978. Cuando caí en cuenta que en mi selección aleatoria no había ninguna novela publicada en los años 80, decidí respetar esa jugarreta impuesta por alguna forma de la bibliomancia. Con estas novelas en la maleta llegué a Santiago de Chile, 50 años después de aquel 11 de septiembre, recordando la consternación de mi familia ese día de 1973 en la Ciudad de México, y a los amigos que hice gracias a esa desventura, ese verdadero boquete en la cronología de nuestras vidas.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]








