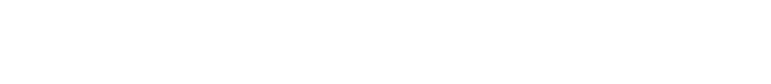Fue una noche de hace 15 o 16 años. En un coctel, el crítico de arte Alberto Hijar identificó al capitán Gary Prado, y le arrojó una copa de vino al rostro.
—A la salud del Che, ¡asesino! —escupió Hijar.
Prado estaba en una silla de ruedas. Vivía en ella desde que en 1981 el disparo equivocado de un subalterno le destrozó la columna. Miró al crítico fijamente. Llevaba casi 35 años cargando sobre la espalda el fantasma del Che, pero nunca había sufrido un insulto semejante.
Unos días más tarde me concedió una entrevista en la embajada de Bolivia. Acababa de presentarle al gobierno de Vicente Fox las credenciales que lo acreditaban como embajador de ese país en México.
El PRD había pedido que Fox retirara el beneplácito. Acusó a Prado de “torturador y homicida”. El PRI declaró que la presencia del embajador “era un insulto para México”. El entonces canciller Jorge G. Castañeda salió en defensa de Prado: destacó su carrera diplomática y su compromiso con la democracia como impulsor del fin del ciclo militar en su país. Pero Prado no tenía salida.
En octubre de 1967 llevaba dos semanas acorralando al Che Guevara en la Quebrada del Yuro. De pronto, su compañía chocó de frente con dos hombres que huían. Bajo los andrajos reconoció a Ernesto Guevara y al boliviano Simón Cuba. El Che iba herido en una pierna.
—No me tiren —dijo—. Les valgo más vivo que muerto.
Prado constató su identidad gracias a la cicatriz que el Che tenía en la mano izquierda, característica sobre la que le había alertado la CIA. Ordenó que lo ataran de pies y manos.
“No hace falta. Esto está terminado”, dijo Guevara.
A las cinco de la tarde el capitán reportó por radio que la búsqueda había terminado. El prisionero fue conducido a La Higuera y entregado al coronel Zenteno Anaya, quien esa misma noche recibió un mensaje cifrado: “500-600”. Según el agente de la CIA Félix Rodríguez, entrevistado ayer por El País, “500” era el Che Guevara. “600” significaba muerto.
A la una de la tarde del 9 de octubre de 1967, según el relato que hizo Prado aquella tarde en la embajada de Bolivia, el suboficial Mario Terán cumplió la orden.
Barrió al Che con una ráfaga de metralleta. “Cayó al suelo con las piernas destrozadas, se contorsionó y comenzó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en un hombro y en el corazón…”, relató Terán.
Gary Prado llevaba menos de un año en el ejército. Tenía 28 años. Se definió a sí mismo como un nacionalista: “Cuando supimos que un ejército invasor llegaba a Bolivia para hacer la guerra, cumplimos con el primer deber del ejército: combatirlo”, me dijo. La detención del Che no le valió ni siquiera un ascenso. Tuvo que esperar más de cuatro años para ser promovido. Las manifestaciones de odio y repudio, sin embargo, comenzaron de inmediato. Prado aprendió a resistirlas con una sonrisa.
Recuerdo la parte más extraña de la entrevista que le hice aquella tarde. Tuvo que ver con lo que la prensa llamó “la maldición del Che”, el extraño destino que persiguió a quienes intervinieron en su captura y en su muerte, comenzando por el campesino que delató la ubicación de Guevara y fue ajusticiado por la guerrilla.
Corrieron los nombres. El del general Juan José Torres, a quien se acusa de haber redactado la orden de ejecución, y quien fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires. El del mayor Roberto Toto Quintanilla, quien sepultó clandestinamente el cuerpo, y a quien balearon en el consulado de Hamburgo —en donde desempeñaba un cargo diplomático.
El del coronel Zenteno Anaya, asesinado a orillas del Sena por una supuesta “Brigada Internacionalista Che Guevara”. El del general Luis Reque Terán, quien dirigió la operación de captura, y del que algunas notas de prensa afirmaban que había muerto loco.
Agregué a la lista el nombre de Mario Terán, el suboficial que acribilló al Che.
—Dicen que sigue escuchando aquella ráfaga de metralleta y que vaga alcoholizado por las calles de Cochabamba…
Gary Prado sonrió con resignación. Se quitó los lentes que le daban un aire de profesor y se frotó los ojos.
—No hay forma de parar todo eso —dijo.
Entendí lo que quiso decir. Ahora han pasado 50 años y los medios lo siguen buscando. Lo curioso es que el mito pesa tanto, que en realidad no lo escuchan.
Esa es la maldición del Che.