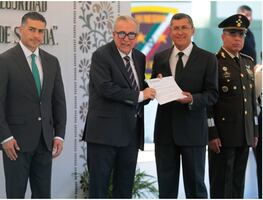Más Información

Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo
En un libro no muy reciente, Régis Debray, el antiguo acompañante de Guevara en Bolivia, siendo consecuente con la prudencia con la cual la edad templa a quienes fueron radicales, defiende la frontera como inmanente a toda sociedad humana. Frontera entre el adentro y el afuera, frontera entre el yo y los otros, frontera entre los barrios, frontera entre las religiones, frontera entre los países, etcétera. Elogio de las fronteras (2010) es un libro pomposo aunque no exento de su pátina de erudición que nos lleva –donde si no– a Dios haciendo frontera entre la luz y las tinieblas, lo mismo que al Dios Terminus de los romanos, situado en la encrucijada de los caminos y garante de la propiedad privada en el campo.
Tiene razón Debray en señalar la paradoja de que la globalización es una época de fronteras. Si ésta nace oficialmente con la caída del Muro de Berlín en 1989, a la reunificación de Alemania se suceden, una tras otra, nuevas naciones europeas y bastantes países independientes en aquello que fueron la Unión Soviética y Yugoslavia, sin olvidar la partición de Sudán. Es decir, más fronteras —el continente con el mayor número de fronteras secularmente estables es América— y más fronteras en un globo —se cuida Debray de precisarlo— donde la libre migración es para los capitales y no para las personas. Huyen quienes provienen de la pobreza y el crimen, para escapar por el norte de África, desde Cuba, de Venezuela, de Honduras. Migrar debería ser un derecho, sí. Pero es un privilegio.
A este privilegio, Debray, haciéndole de filósofo, le concede un chocante estatuto ontológico. La frontera no puede ni debe ser borrada, asegura. Pero apenas si se ocupa de los migrantes. Cómodo en la zona de un reconquistado nacionalismo francés, Debray olvida que sin la migración no se establecen esas nuevas fronteras tan adorables de cruzar para él. Por ejemplo: sin migrantes no hay barrio somalí que visitar y con el cual contrastarse, para bien, según el sibarita Debray. Elogio de las fronteras es un cuento de hadas frente a los niños ahogados en el Mar Mediterráneo o a la caravana que cruza México, estos días, desde América Central y que ha sido recibida de la peor manera, no por previsible, menos lamentable, por los mexicanos.
Hace poco —y así volverá a serlo cuando los medios se desentiendan de los centroamericanos— los migrantes eran asaltados, vejados y asesinados en la oscuridad por los mexicanos y por ello, su idea de marchar en caravana, a la luz pública, así sea para tropezarse con el muro de Trump, es una encomiable medida de seguridad. Hoy día son ignorados en público en el metro de la Ciudad de México donde la gente prefiere socorrer a un natural que a un migrante y por increíble que parezca, en Tijuana —donde uno creería que cada habitante de aquel lugar tiene un pariente del otro lado— las manifestaciones xenófobas han llamado la atención de la prensa internacional, reporteando desde una frontera donde lo habitual es denunciar la expulsión del migrante mexicano.
Tristemente Debray tiene razón. La frontera es ontológica. No se trata de borrarla sino de —valga la redundancia– ponerle límites y para ello hemos de recordar que el nacionalismo —del cual la xenofobia sólo es la expresión más grosera– es la tradición mexicana por antonomasia. Un nacionalismo ofendido y humillado en el pasado por los Estados Unidos y hasta por Francia, escasamente agresivo en el exterior, pero zafio y cruel con el extraño. Si no nos alcanza para recuperar la América Central perdida en 1821 (y no interesa), habrá que desquitarse con el hondureño, quien huye de una sociedad acaso más brutal que la nuestra.
Algo ha intentado hacer un gobierno incapacitado en proteger a los propios mexicanos, pero salvo las organizaciones civiles y religiosas dedicadas a la caridad o al esfuerzo de esa anónima gente buena que nunca falta ni aun en el peor de los infiernos, la recepción que le hemos dado a los migrantes en caravana es algo más que una vergüenza. Es otra prueba del fracaso del orden liberal en México, orden que empieza en la solidaridad y en el civismo de cada ciudadano, escaso en nuestra vida pública. Es imposible abrir las fronteras, por las razones ontológicas e históricas aducidas por Régis Debray, pero una auténtica sociedad democrática debe contar con mecanismos humanitarios de acogida que gocen de consenso entre la ciudadanía. No hay que poner la lupa en los gobiernos de Caracas, Washington o Budapest para comprobar el declive general del liberalismo. Basta con ver a los manifestantes de Tijuana.