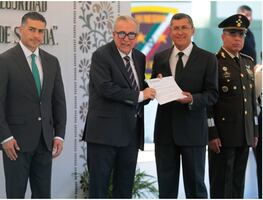Más Información

Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo
Pocos entre los testigos de un acontecimiento histórico tienen la capacidad de entenderlo y emitir una explicación capaz de trascender en el tiempo. Uno de ellos fue Raymond Aron (1905–1983), “el espectador comprometido” ante la llamada “Revolución de mayo”, hace cincuenta años, en París. Releer La Révolution introuvable. Réflexions sur les événements de Mai, impresa en septiembre de 1968, es una lección de coraje y lucidez.
Entrevistado por Alain Duhamel, el liberal francés comprendió el entusiasmo de sus colegas de izquierda ante “el encanto de unos cuantos días en el estado de naturaleza producido por el carnaval revolucionario”, pero entra de inmediato al fondo del asunto: la reforma universitaria cuya discusión hizo explotar el conflicto; la naturaleza “psicodramática” de unos acontecimientos que de revolución nada tuvieron y la evidencia de que el Partido Comunista francés (como lo pensaba, con Aron, la ultraizquierda protagonista de las jornadas) se había convertido, al controlar los grandes sindicatos, en una poderosa fuerza conservadora.
Los libertarios —dice Aron en 1968—, en revuelta metafísica contra el capitalismo, ignoran que las libertades absolutas exigidas para la universidad arruinarían su naturaleza liberal, cuya premisa, la libertad de cátedra, permite que profesores trotskistas y maoístas llamen a la revolución. En Francia, como en el resto del mundo donde se intentó, la conversión de la universidad en un centro de adoctrinamiento ideológico fracasó, gracias no tanto a la hostilidad del “Estado burgués”, sino a la guerra de facciones marxistas, mismas que dilapidaron el presupuesto público, degradaron el nivel académico e hicieron huir hacia las universidades privadas a miles y miles de estudiantes, destino lamentable para un Aron devoto de la naturaleza pública y laica de la universidad.
Los franceses aman las revoluciones, sobre todo si se limitan a unas cuantas “jornadas gloriosas” más bien pacíficas, como en 1830, 1848 y 1968, antes que a 1789 o 1870, prólogos y corolarios de grandes violencias. Detestan las reformas —como lo decía De Gaulle, recién citado al respecto por el presidente Macron— y mayo no fue la excepción, al grado que, apenas en junio de 1968, las elecciones legislativas las ganaron los gaullistas con 38% y descendió la votación de la izquierda. Francia regresó a su aburrimiento, se dijo. Los franceses se fueron a veranear con la tranquilidad de dejar en el poder a su viejo general, tan dubitativo durante la crisis, pero al final vencedor.
A la Comuna de la Sorbona, Aron prefiere explicársela leyendo a Tocqueville —su ancestro en captar al vuelo lo real— ante 1848 y a La educación sentimental, de Flaubert. Al liberal le abruma la verborrea que se adueñó de los estudiantes parisinos, de sus padres y de no pocos de sus maestros, aun vejados, quienes durante cinco semanas de revolución permanente hablaron lo que una generación entera se calla, imitando a los grandes maestros tribunalicios, Lenin, Robespierre o Saint–Just.
En el Este, los movimientos estudiantiles (y en México, agrego yo) querían liberalizar sociedades sovietiformes, y en el Oeste, sovietizar (o ponerla a la hora de esa Revolución Cultural china, cuyo horror se ignoraba) sociedades liberales. Pero era, sigue Aron, un psicodrama donde el poder no estaba al alcance de la mano de los rebeldes, quienes al ser reprimidos (por acá un Mario Benedetti descalificó aquella insurrección por carecer de muertos) levantaron barricadas más por simbolismo que por necesidad. Pero contra lo que proclamó el muy gaullista André Malraux, amante de las grandes palabras y ministro de cultura, aquello no era el fin de una civilización.
Según Aron, aquel 68 reafirmó el culto a la juventud tan propio de esa década y que, heredado al siglo XXI, da a los viejos la ilusión de no envejecer. El pensador liberal pronosticó también, desde esos días, como paradójico desenlace la institucionalización, para decirlo a la mexicana, de la pretendida revolución. Los sesentayocheros franceses, en su confusión al pretender sovietizar, con amor y anarquía, la universidad (a la cual, en buena medida, fastidiaron) y la cultura, lograron, por fortuna, lo contrario: volver más voraz el apetito de “la razón tecnocrática” por devorar la protesta juvenil. Al metabolizarla, y aun en contra de sus previsiones, la aún llamada “sociedad de consumo” enriqueció, al menos en Occidente, el menú de las libertades individuales.
El hoy ecologista Daniel Cohn–Bendit, aquel mítico Danny el Rojo del mayo francés, prefiere, en vez de conmemorar el cincuentenario de los acontecimientos, festejar las libertades entonces ganadas (para todos) por los estudiantes y dedicarse a los problemas que tenemos, muy distintos a los del 68, en contra del desasosiego de los nostálgicos.