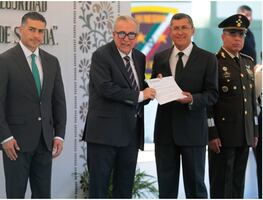Más Información

Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo
Sólo conozco un par de libros de Matías Serra Bradford (Buenos Aires, 1969) pero me atrevería a decir que en ellos está depositada, casi por entero, la sabiduría del lector. No me refiero al lector en general, aquel cuya presencia en sociedad es considerada indispensable por civilizatoria. Tampoco al “lector común” al cual apelaba Virginia Woolf y, tras ella, una estirpe de críticos entre quienes me gustaría ser contado porque aspiran a hacer de la lectura un arte, como el matrimonio según Goethe, al alcance de cualquier mortal. No, el lector de Serra Bradford es una creatura extraña —un conjurado borgesiano o un shandy como los de Vila-Matas— que es, adrede, un no-escritor, ya sea porque está antes de la escritura o porque se sitúa más allá de ella, pero no quiere escribir e indulgente o indolente, se presta a pre-escribir, al oficio del fragmento, lo cual lo vuelve a su manera intemporal, contemporáneo de Heráclito y de Cioran.
Prefiere leer y considera que se ha perdido el miedo a la muerte sólo cuando se “puede dejar de comprar libros y leerlos” pero no es un bibliófilo (no apetece especialmente primeras ediciones ni incunables) ni tampoco un bibliómano presto a coleccionar por compulsión. Lo rige la más caprichosa de las afinidades. Puede ser contado entre los coleccionistas sólo en calidad de bibliófago habitante de las “librerías de usado”, como les dicen en Buenos Aires, pues en ninguna otra ciudad puede concebirse un Serra Bradford, aquella persona que se lleva a casa un ejemplar, a veces, sólo porque lleva muchos años esperando, desde un estante, calor de hogar.
Con La biblioteca ideal (La Bestia Equilátera, 2009) y El secreto entre los rusos (Interzona, 2016), Serra Bradford presenta un libro-madre y un libro-hijo, al grado de que el primero (más sustancioso) hereda al segundo (acaso, adolescente, en complejo crecimiento) no sólo una prosapia, sino tics, manías, defectos de carácter, vanaglorias, insistencias metodológicas y, desde luego, un blasón. Si en La biblioteca ideal, “casi una novela”, según sus editores, tenemos cuatro lectores-personajes, en El secreto entre los rusos queda apenas uno, un último lector, muy distinto al del regiomontano David Toscana, justamente galardonado hace días con el Premio Xavier Villaurrutia (anécdota: en Xalapa, ya llovió desde entonces, habiendo ya ocurrido la coincidencia de que él y Toscana fuesen autores de un libro con el mismo título, El último lector, precisamente, Ricardo Piglia me confío que lo avergonzaba la comparación del suyo con el firmado por el de Monterrey: encontraba muy superior el ajeno contra el propio).
Regreso a La biblioteca ideal y recurro a la paráfrasis o a la cita de algunas de sus sentencias: Claudio Arrau no llegaba al concierto por estar “perdido” en las librerías rioplatenses, lo cual habla de la empatía entre la música y la lectura, ambas bajo el preludio del silencio; como en algunos cuadros de Veemer, estos lectores están armados, en este caso, con un lápiz, artículo de culto para un Serra Bradford, creyente, con Steiner, de que intelectual no es quien lee, sino aquel que, sobre todo, subraya; “si hay un libro debe de haber otro”, es decir, el lector supera al escritor pues “uno escribe lo que puede y el otro lee lo que quiere”; el cazador de libros usados, viejos o de segunda mano, considera inaceptable preguntar al librero, especie no extinta en el Buenos Aires imaginario de La biblioteca ideal, de igual manera que allá todavía se lee en los cafés pues el planeta de Serra Bradford es voluntariamente anacrónico: ni wifi ni ebooks.
Sigo. Hay que leer para que los otros libros, los no-leídos, no esperen tanto; hay lectores asiduos al fetichismo de las páginas, 12, 16, 34, 78, 79, 243; “prefiere comprar libros de a dos, al menos dos, para después de haber pagado redistribuir mentalmente sus valores de acuerdo con una justicia privada”. Serra Bradford y sus personajes, además, son anglófilos (se nos informa, con avaricia, de quiénes son los autores de los libros adquiridos por la cofradía, con excepciones como la de John Betjeman); Orwell detectó lunáticos en Londres que suelen “gravitar” hacia las librerías, ayer y hoy uno de los pocos sitios urbanos donde se puede sólo estar sin consumir; la identidad de una librería dormita en los libros que no vende; los lectores de Serra Bradford —traductor de Huxley y alucinado con la biblioteca en llamas— comercian, truecan, apartan pero escasamente roban, lo cual es curioso, como si al autor lo rigiese cierta añeja moralidad elemental, una omertá; es usual hacerse de un libro por su traductor, pero también por quien ilustra la portada (imperdonable la omisión de Daniel Gil, el artista del Libro de Bolsillo de la vieja Alianza Editorial, cuya destrucción es y será un crimen impune) y finalmente, en la página 146 de La biblioteca ideal, hay un boxeo de sombras con César Aira, quien en uno de sus cuentos manda a su personaje a comprar, en el improbable México, uno tras otro, ejemplares idénticos de un tomo consagrado a Duchamp. Lo hace por razones aritméticas mientras que el lector de Serra Bradford, geométrico, compra para vender más caro.
Lamento que mis párrafos entusiastas puedan tornar enfadoso a Serra Bradford y a sus maniacos: el exceso de fragmentos suyos, inteligentes y hasta brillantes, harta, como acaba por hartar el arte erótico de la India (según Paz), marean las greguerías de Gómez de la Serna o sofocan los poemas de Montes de Oca. Pero a mí, La biblioteca ideal me obsesionó. No como una novela, sino como un archivo donde estuvieran (ya me ocurrió) cartas y cartas de amigos míos ya fallecidos donde incluso aparecen misivas mías. Pero de resultar excesivo ese primer trabajo, recomiendo el libro-hijo, El secreto entre los rusos, donde Serra Bradford se somete al virtuoso sacrificio de la síntesis. No busca la antología personal de máximas y sentencias, sino la savia de los sucedidos en la suerte de su héroe, víctima de “una noción persistente en él: un escritor es alguien que aspira a volver a ser lector”.
Por aquello del conflicto de intereses confieso conocer a Matías Serra Bradford, notable escritor argentino y quien en Buenos Aires me llevó a una librería de viejo. Tuvo la cortesía de no acompañarme entre los anaqueles apostando por mi descubrimiento de la primera edición francesa de la Vida de Jesús, de David Strauss, aquella que conflictuó a Nietzsche porque “para poder leer un libro, sostenía, hay que estar convencido de que ese ejemplar lo estuvo esperando diez años en un mismo estante. Esa espera es la condición de la lectura; la preparación también la estuvo haciendo el libro”.