Más Información

Claudia Sheinbaum felicita a Yamandú Orsi por su triunfo en Uruguay; “El Frente Amplio regresa a gobernar por voluntad del pueblo”

México en COP29; reitera propuesta de reforestar 15 millones de hectáreas y alcanzar cero emisiones para 2050

“Es tiempo de unidad para lograr el cambio”; María Teresa Ealy dialoga con comerciantes del Sagrado Corazón en Miguel Hidalgo

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas; ONU México hace llamado a la acción colectiva

Ken Salazar acude a misa por la paz y la justicia en México; obispo Francisco Javier invita a abandonar el “funcionalismo”

Defenderemos al Inai y al resto de los órganos autónomos: Jorge Romero; afirma que Morena busca que siga la opacidad
Víctor y José Álvarez tienen dos cosas en común: ambos vivieron desde niños en Estados Unidos, ambos fueron encarcelados y ambos deportados. Hoy están sentados en la avenida Revolución, esa calle emblemática repleta de artesanías mexicanas y farmacias que venden viagra, fármaco comprado especialmente por los estadounidenses, que en su país requieren receta médica.
Es fin de semana y pasean por la avenida chinos y estadounidenses que fotografían a los estrafalarios vendedores de los puestos de curiosidades cuyo único objetivo es hacer, a gritos, que los extranjeros entren a sus locales.
Para algunos deportados pasear por la avenida no es una opción: el sólo ver un estadounidense de ojos azules bebiendo en algún bar decadente de la Revu, como le llaman de forma coloquial a la calle, causa indignación.
“Uno queriendo regresar para trabajar y estos gringos aquí haciendo desmadre”, dice Víctor alzando la voz, a la vez que frunce el ceño y levanta los brazos. En cambio, José Álvarez, Spanky, no tiene resentimientos.
Spanky es un hombre de unos 100 kilos con el cuerpo totalmente tatuado; lleva la cabeza rapada y le sobresalen unos tatuajes: el de una máquina de tatuar en el cuello y el rostro tierno de una niña de ojos negros, su hija. Es tatuador desde la adolescencia, por eso cuando lo echaron de Estados Unidos inició un negocio y ahora es parte del 5% de mexicanos que a su regreso se convirtieron en empleadores.
Spanky, en vez de repudiar esa avenida que le recuerda el país del que fue expulsado, la ha capitalizado: abrió un local; la especialidad, tatuar a mexicanos y estadounidenses.
La prisión
Cuando la vida de Spanky se achicó al tamaño de una celda, no se resignó. Había que sobrevivir a la monotonía del cautiverio: desarmó una máquina de escribir viejita, de esas que usan en los talleres de oficios de las penitenciarías.
Con mucho cuidado, extrajo un motor que hacía funcionar las teclas y así comenzó a tatuar en la prisión: un bote de refresco lo llenaba de vaselina, le colocaba la hebra de su cobija y le prendía fuego; lo tapaba con una bolsa de cartón y lo dejaba quemar toda la noche. Al día siguiente en la bolsa se impregnaba una especie de carbón, que se convertía en la tinta para tatuar.
Los reos siempre piden el mismo tatuaje: las insignias de la pandilla, o el nombre de la madre o la novia. “Y como había que seguir apoyando a la familia desde la prisión, entonces empecé a cobrar por cada tatuaje”, comenta José Álvarez, Spanky.
Las tarifas que estableció por ser el único tatuador iban de los 50 a los 100 dólares, y el dinero era entregado por los familiares de los reos a la madre de Spanky en Los Ángeles.
“Yo hablaba para mi casa: ‘hey, ¿qué paso, madre?’; ‘vinieron y trajeron 100 dólares’, me decía. Así yo sabía que ya estaba pagado y entonces los tatuaba. Otras veces me lo intercambiaban por pasta de dientes, tenis”, recuerda.
Spanky llegó a Estados Unidos cuando tenía dos años, desde Guadalajara. Recuerda que en aquel entonces su familia se estableció en Los Angeles, California. Fue ahí donde a los 14 años se unió a una pandilla. “Era de la WSK: We’re So Krazy; en español, Somos Bien Locos. Empezamos como un grupo de mocosos que hacíamos grafiti. Y así fue como empezó mi vida en las pandillas”.
En su adolescencia, a través de un programa comunitario, comenzó a tomar clases de arte fino en Long Beach. “Pero nunca dejé mi vida en las pandillas. Si había que meterse al desmadre a defender, yo lo hacía”, dice Spanky.
Cuando cumplió 16 años, el joven mexicano había alcanzado reconocimiento local, así que un conocido lo invitó a pintar los escenarios de películas en Hollywood. Recuerda que sus primeros trabajos fueron en películas como Star Trek, Jingles all the way y en una de la saga de Freddy Krueger.
A esa edad también tuvo su primer encuentro con la tinta y la máquina de tatuar. Entró a un estudio de tatuajes por curiosidad y vio a un joven tatuador. “Me acuerdo que hizo el rostro de un señor. Le dije ‘me gusta mucho tu trabajo y quiero comprar el equipo’”.
Ordenó un set para tatuar de 500 dólares: dos máquinas para pintar, una corriente eléctrica y colores. El primer tatuaje que hizo fue en el brazo de un amigo, el nombre de la hija.
Después vino la cárcel por vivir en el país como indocumentado, casi tres años: ya había sido deportado años atrás, así que se le acusó de reincidir y violar la libertad condicional.
Spanky fue deportado por Tijuana en octubre de 2010. Y había que sobrevivir otra vez, como en aquellos días en prisión: comenzó a trabajar en una tienda de tatuajes en la zona centro.
Unos seis meses después con sus ahorros y 8 mil dólares que su hermano le prestó abrió su propio negocio, “No Mercy”: Sin Piedad.
Payasos, carros low riders, los dados de la fortuna, Pancho Villa, el logo de los Raiders, una hermosa mujer con el cabello rizado, pero la cara pintada como calavera son las muestras que se exhiben en su tienda. Actualmente, elabora unos dos tatuajes por día, con precios que van de 500 a 3 mil 500 pesos.
Víctor está en el local de Spanky. Dice que su historia es igual a la de cientos de migrantes: deportado por su estadía en prisión por distribución de drogas. El hombre aprieta un poco los ojos para no llorar cuando le tatúan el rostro de su esposa que se quedó en Estados Unidos.
Spanky dibuja sobre su pecho, cerquita del corazón, a su esposa Griselda, una mujer de ojos grandes y de negro intenso.
Migrantes emprendedores
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), sólo 4.9% de los migrantes que regresan a México y se establecen en un entorno urbano se convierten en empleadores. La mayoría (68.3%) se emplean como trabajadores subordinados y remunerados, 17.7% trabajan por cuenta propia y 9.1% trabajan sin paga.
Un estudio publicado en 2012 por el Consejo Nacional de Población revela que en la última década se ha registrado un importante descenso en el número de mexicanos que regresaron, de 425 mil en 2005 a 202 mil en 2011.
Sin embargo, un gran número de los retornos son motivados por la falta de empleo en Estados Unidos, por lo que ahora es menor la proporción de migrantes que llegan con recursos para abrir un negocio o emplearse por su cuenta.
El estudio titulado Inserción laboral y características de los migrantes mexicanos de retorno destaca cinco tipos de migraciones de retorno: los que regresan voluntariamente, trabajadores temporales que regresan a casa una vez concluido su contrato laboral, migrantes “transgeneracionales” que se mudan a los países de origen de sus padres o abuelos, los que regresan porque no tuvieron éxito y los deportados.
Este último grupo tiende a establecerse en ciudades de la frontera a la espera de otra oportunidad para cruzar hacia EU.
Entre los migrantes que se establecen en las ciudades y los que regresan a entornos rurales existe una gran diferencia. Casi 70% de los que regresan al sector urbano cuentan con nivel de estudios de secundaria o superior, mientras que la mayoría de los que regresan al campo tienen como máximo nivel de escolaridad primaria.
Sin embargo, resulta más difícil conseguir trabajo en la ciudad que en el campo. La ENOE señala que cerca de 75% de los migrantes que buscan empleo en el sector rural lo obtienen dentro de los primeros tres meses de haber retornado a México, mientras que en las ciudades cerca de 64% encuentra trabajo en ese lapso.
La edad promedio de los migrantes es 32 años, sin registrarse diferencias significativas entre ambos periodos ni entre los que se establecen en entornos rurales o urbanos.
La diferencia sustancial se presenta en el sexo, ya que unas tres cuartas partes de los migrantes son hombres, mientras que encuestas en Estados Unidos, como la Current Population Survey, indican que cerca de 45% de migrantes en ese país son de sexo femenino.
No obstante, las cifras de la ENOE señalan que los migrantes mexicanos de retorno son en su mayoría hombres; más de 80% en el entorno rural y más de 71%.
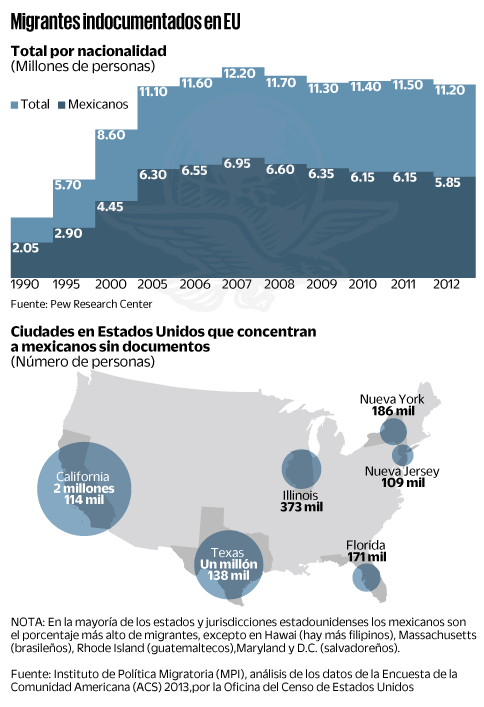
jram








