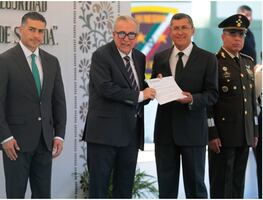Más Información

Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo
En esta suerte de aduana vivencial de fin de año, en la cual se escudriñan las alforjas de la memoria, no se decomisa lo prohibido sino lo indeleble. Y en el bagaje de mis remembranzas, si he de tomar algo que me marcó, guardaré una película.
Se trata de una que está hecha de nostalgia y que eclipsa todas las que vi antes, entre enero y noviembre. Roma es un lienzo de belleza melancólica acerca de la generosidad del tiempo que disipa los prefijos del desprecio y del desencuentro y del desamor para permitirnos apreciar el encuentro con el primer y último amor, el amor a la vida y a quienes nos la dan, nos la salvan y nos la hacen digna de vivir. Es una historia de rutinas sorpresivas y quietudes sobrecogedoras, una epopeya de llanezas, un recuento de heroísmos que pasan desapercibidos. Es la transfiguración de la sencillez en magnificencia, una oda a la bondad que sofoca la vileza y el sufrimiento a golpes de candor y ternura. Es una lenta sucesión de escenas anticlimáticas que acaba dejándonos perplejos y conmovidos. Es Cleo y varios personajes que la rodean mientras ella cree girar a su alrededor.
En Roma todo se humedece, incluida la mirada del espectador. Eso es, después de todo, la melancolía: gotas de alegría y tristeza envejecidas, rostros sonrientes cuyas arrugas los convierten en muecas nostálgicas y, principalmente, recuerdos del goce que al no poderse recrear cabalmente llega envuelto en jirones de sollozos. Así la entiendo y la he descrito yo, y tengo para mí que así la siente Alfonso Cuarón. Muchísimos de quienes vimos sus reminiscencias personales no tuvimos más remedio que terminar con lágrimas en los labios y sonrisas en los ojos. Ante la entronización de un mundo inicuo y del clasismo racista que desgarra a México, solo un bípedo implume puede impedir la irrupción de un nudo en la garganta al presenciar la levedad de una muchacha desposeída que nada pide y todo lo da. Aun los obsesos de prolijos tramas y diálogos psicológicos como yo sucumbimos ante esta cátedra de sencillez narrativa.
El filme trasciende su espacio y su tiempo. Es provechosamente nacional porque es, como quería mi ilustre paisano Alfonso Reyes, generosamente universal. Y evoca los años setenta del siglo pasado como podría evocar casi cualquier época. Pero claro, su impacto es devastador para quienes somos coetáneos de Cuarón, crecimos en un hogar de la clase media mexicana y tuvimos el privilegio de tener a alguien como Cleo a nuestro lado. Nosotros no tenemos manera de detener el aluvión de claroscuros que nos empapa, ni de exigir una denuncia social que no sea la recreación hiperrealista de la desigualdad y de la represión que ya está ahí. Solo podemos levitar mientras nos hundimos en el asiento admirando el retrato de un alma limpia, libre de las cavernas que albergan resentimientos insepultos. Que me disculpen quienes tengan que hacerlo; me quedo —así, con su lentitud, con su falta de atavíos dialécticos, con su presunto aval al indiscreto encanto de la burguesía— con esta maravillosa acuarela cinematográfica.
Algo bueno debe haber experimentado mi vilipendiada generación para que haya producido un trío de cineastas geniales. Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón son —sí, lo digo con todo el chovinismo de que soy capaz— un orgullo para México. Tres talentos que alumbran la aldea global y que nos hacen creer, por esa arcana apropiación que provocan las nacionalidades, que un trocito de sus obras maestras nos pertenece a cada uno de los mexicanos. Felicito a los tres pero, detenido ante la aduana del término de estos 365 días de luces y sombras, con una vanagloria rayana en la impostura, solo acierto a presumir una película paradójica que, más que amor a primera vista, suscita una pasión que surge despaciosa y tardíamente.
Roma es, a fin de cuentas, una caricia a la vista, al oído e incluso al olfato, porque desprende aroma de esperanza de redención, aroma de sosiego. A-Roma (de) retorno.
Cinéfilo. @abasave